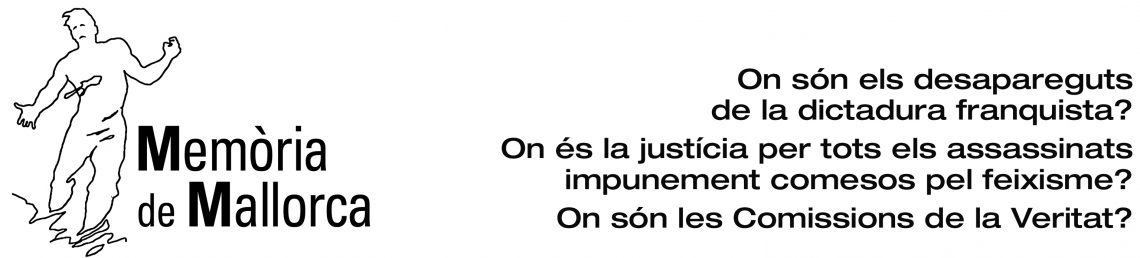Hilari Raguer (El País,12 de juliol 2012)
Sucedió con los primeros bombardeos de Barcelona, en la antigua Escola Blanquerna. Según las primeras instrucciones de la Defensa Pasiva, en caso de alarma teníamos que salir al patio y tendernos en el suelo, esparcidos. Pero un día cayó un cascote de granada antiaérea que proyectó grava en todas direcciones y un niño resultó ligeramente herido. Entonces nos dijeron que nos quedáramos en el interior del colegio, pero arrimados a una pared maestra.
Así estábamos un día, durante un bombardeo, cuando vi a una niña de mi clase, que tendría, como yo, unos ocho años, que estaba lívida, desencajada, con los ojos desorbitados. Otro alumno y yo empezamos a burlarnos de ella: “¡Mira, esta tiene miedo!”. Entonces la maestra, que si no recuerdo mal era la señorita Rabassa, se dio cuenta de lo que ocurría y corrió a abrazar estrechamente a la niña mientras le decía: “¡Llora, llora!”. Y la niña estalló en un llanto convulso.
Yo no entendí entonces el proceder de la maestra. Pensaba que nosotros, el otro niño y yo, solo nos habíamos burlado un poco de la niña (un poco para disimular nuestro propio miedo), pero no pretendíamos hacerla llorar. No fue sino pasados los años que comprendí que al hacer salir al exterior el espanto que tenía dentro la niña, la maestra seguramente la había librado de un trauma psicológico que podía haberle dejado serias y permanentes secuelas.
Pasados muchos más años, al ocuparme de la historia de la Guerra Civil y colaborar en la recuperación de la memoria histórica, me ha venido más de una vez el recuerdo de la niña que no podía llorar, y me ha parecido como un símbolo de muchísimas personas, y casi de todo un país que sigue aún sobrecogido de terror por lo que sufrió y que todavía no ha podido estallar en llanto.
En el caso de los que sufrieron la represión de la zona republicana, el bloqueo no es tan grave porque fueron insistentemente invitados, durante los largos años de la dictadura, a contar su tragedia, y por lo general lo hicieron. Pero las víctimas de la otra represión pasaron todo aquel tiempo en forzado silencio, y no son pocos los casos en los que ni siquiera ahora se atreven a hablar. Ahora son los nietos los que quieren conocer una verdad de la que sus mayores nunca les hablaron.
La viuda del fusilado sufrió en silencio y ocultó, si pudo, a los hijos el porqué de lo ocurrido, pero ahora los nietos rechazan las explicaciones evasivas que se les han dado. En un interesante congreso internacional sobre políticas públicas (es decir, oficiales) de recuperación de la memoria histórica, organizado recientemente en Barcelona por el Memorial Democrático, institución dependiente de la Generalitat, apareció esta revolución de los nietos como algo generalizado, en España pero también en Chile, Argentina, la antigua Unión Soviética y otros países en que ha imperado el terror.
Por eso no puedo compartir el parecer, muy a menudo expresado en ámbitos revisionistas o neofranquistas, de que todo lo que actualmente se hace para recuperar la memoria histórica impide la reconciliación, porque remueve las heridas de la Guerra Civil. Lo sostienen los mismos que después de haber estado 40 años enconándolas cuando voceaban sus víctimas (o canonizaban a sus mártires) y les dedicaban monumentos, tenían amordazados a los deudos de las otras víctimas. No se pueden cerrar en falso heridas infectadas.
Piénsese que, a diferencia de lo que sucede en otros países, en España (exceptuando el intento del juez Garzón, que tan mal ha acabado) no se pide responsabilidad penal de los supervivientes, ni investigación de fortunas de sus herederos, sino solo conocer la verdad de lo ocurrido, la lista completa de los ejecutados (Todos los Nombres es la elocuente denominación de la organización sevillana que dirige el historiador Francisco Espinosa), saber cómo murió el abuelo y dónde yacen sus restos para, si es posible, identificarlos, enterrarlos dignamente y luego llorarlos. Hasta que lo consigan, son como aquella niña de mi escuela que no podía llorar.